Vol. 19, núm. 49, 2023
José Antonio Farías Hernández, La tradición en política y su valor como fundamento de los derechos humanos: históricos y emergentes
Erika Flores Déleon
orcid: 0000-0001-5547-4973/erika.floresdln@uaem.edu.mx
Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable (idc Cultura)/Universidad La Salle Cuernavaca (ulsac)/Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem)
resumen
La obra parte de una hipótesis novedosa sobre el origen y fundamento de los derechos y libertades fundamentales desde la tradición en política. Para ello, el autor nos conduce a través del método científico y el estudio de varias teorías, tanto de la sociología y la historia, como de la antropología y la filosofía, para esclarecer que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un documento tan progresista como se ha dado a conocer, sino un intrumento jurídico poco novedoso que plasma derechos ya reconocidos desde la Baja Edad Media.
palabras clave
derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, tradición en política, eurocentrismo, estructura social
abstract
The work is based on an innovative hypothesis about the origin and foundation of fundamental rights and freedoms from the tradition in politics. For this, the author leads us through the scientific method and the study of various theories from sociology, history, anthropology and philosophy to clarify that the Universal Declaration of Human Rights is not as a progressive document as has been made known, but rather a little innovative legal instrument that embodies rights recognized since the Late Middle Ages.
key words
human rights, Universal Declaration of Human Rights, tradition in politics, eurocentrism, social structure
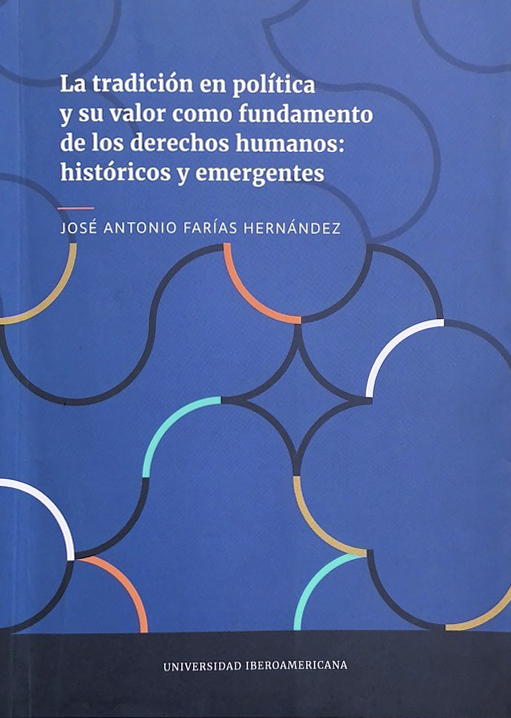
La tradición en política y su valor como fundamento de los derechos humanos: históricos y emergentes
♦ José Antonio Farías Hernández
uia, Ciudad de México, 2019, 384 páginas
isbn: 978-607-417-614-8
Consulta: https://altexto.mx/la-tradicion-en-politica-y-su-valor-como-fundamento-de-los-derechos-humanos-historicos-y-
emergentes-ma8fm.html
La obra La tradición en política y su valor como fundamento de los derechos humanos: históricos y emergentes, de José Antonio Farías Hernández, encuadra el sistema normativo de derechos y libertades fundamentales desde la tradición, convertida en la actualidad en dogma y extendida universalmente desde Naciones Unidas (onu).
En este trabajo resalta la construcción del marco teórico, así como la metodología, exposición, lenguaje (nítido y preciso) y, en particular, los resultados de investigación, que invitan al público en general y a los juristas en particular a observar y esclarecer el verdadero origen de los derechos humanos, en relación con aquellos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (dudh) de 1948 (Naciones Unidas, 1948).
La obra se encuentra estructurada en tres partes. La primera consta de un capítulo, titulado “La tradición en política” (capítulo i). La segunda contiene tres capítulos: “El valor de la tradición como fundamento de los derechos humanos” (capítulo ii), “La tradición como fundamento de los derechos humanos universales históricos” (capítulo iii) y “La tradición como fundamento de los derechos humanos universales emergentes” (capítulo iv). La tercera y última parte consta de un epílogo, titulado “Hacia un relativismo social funcional —sociotradicionalista funcional— como forma política de Estado-nación”.
En la primera parte, el autor se adentra en los principales teóricos de la tradición en política desde diversas disciplinas, como la sociología, antropología, historia y filosofía, abordando los enfoques epistémicos de Aristóteles, Santo Tomás, Herder, Vico, de Tocqueville, Weber, entre otros, de los cuales “recaba el capital intelectual en teoría política de la tradición”. Asimismo, expone las corrientes de pensamiento tradicionalista y diversos aportes para la construcción de una teoría progresista de la tradición en política, como el estructuralismo, materialismo, naturaleza humana dependiente de la cultura, institución social tradicional, entre otros.
El objeto de estudio del autor es la estructura social, por la cual entiende un complejo transindividual evolutivo autorreferente surgido de las acciones de los individuos, que constituye un comportamiento (o complejo) social autónomo estructurado en forma de tradición. Ésta, la tradición, se impone a la persona tanto en lo individual y como en lo colectivo. Por otro lado, los derechos humanos son entendidos como instituciones políticas consolidadas que han evolucionado lentamente hasta convertirse en estructuras, las cuales determinan las acciones de los seres humanos y, al mismo tiempo, son adaptadas en función de las necesidades sociales de la época.
El enfoque estructuralista de la tradición y la teoría progresista de la tradición en política dan pauta para comprender el origen de los derechos humanos universales (dhu), en particular la dudh, proclamada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. En efecto, los derechos humanos surgen de las formaciones sociales prenacionales de finales de la Edad Media, concretamente como prácticas culturales tradicionales —de tipo político— de la sociedad moderna europea, los cuales se universalizan a través de la onu.
A sabiendas de que detrás de los dhu existe un sentido de justicia frente al poder, el autor plantea como a partir de la Edad Media se comienzan a gestar modos de hacer justicia frente al poder absoluto. Así las cosas, desde el ámbito político se reconocen los procesos históricos y se les da estructura en aras de garantizar el bienestar para las generaciones presentes y venideras, ya que su función consiste en identificar las tendencias sociales con autoridad o fuerza moral y darles vigencia en el derecho positivo. De este modo, se postula la tradición como fundamento de lo político, según la teoría de Oakeshott (2001).
A la luz de la utilidad social de los dhu y de la existencia de un generador y portador de esas estructuras, los derechos humanos, según demuestra el autor, provienen de un determinado grupo sociocultural: la sociedad europea. Además, la tradición lleva aparejada una fuerza inercial que espontáneamente es obedecida, respetada y que también sirve a la política para el diseño y la creación de instituciones. De acuerdo con esto, todas las instituciones políticas, así como las normas jurídicas que nos rigen, tienen su origen en la tradición social y ésta en la cultura de un determinado tipo de sociedad.
En este capítulo, el autor nos recuerda, con base en Hume, que el derecho nace del conflicto, y los derechos humanos, de la violación de ese derecho, esto es, de la necesidad de justicia social o de la necesidad social utilitaria de justicia. Inclusive la norma fundamental es un producto cultural, por ser una obra intelectual humana, fruto de la tradición social y derivada de conflictos sociales que, en un momento histórico tardío y por utilidad pública, son regulados por el derecho. Por lo tanto, el derecho en general y los dhu en particular aparecen como un constructo social moderno europeo, y el iustradicionalismo, como su fuente y fundamentación, fruto de la Ilustración y su programa político, el cual, por otro lado, ha arrasado con todas las demás modalidades tradicionales de orden social y cultural.
En el capítulo segundo se contrasta el iusconstumbrismo (o iustradicionalismo) con los enfoques epistémicos de los derechos humanos, como el iusnaturalismo, iuspositivimo, consensualismo, eticismo e historicismo, haciendo énfasis en que los dhu son un constructo social y cultural, producto de la coyuntura histórica en la que aparecen, así como del consenso y de la imperiosa necesidad de su comprensión desde el enfoque del tradicionalismo empirista, materialista, utilitarista y estructuralista. Estas estructuras surgen con el ánimo de hacer universal y absoluto algo que per se es relativo y particular a la moral de un grupo en específico, por ser garantes de la dignidad humana y preexistentes a la creación del Estado-nación.
El aporte a destacar de la segunda parte del libro es el análisis de los dhu como programa político cuyo origen se remonta a los siglos xiii y xiv, pero que se expresa en su forma moderna a finales del siglo xviii, con una continuidad hasta nuestros días. Este análisis nos muestra que los dhu no son axiomas, sino hábitos compartidos de una sociedad cultural particular que opera con expectativa civilizatoria de alcance mundial, lo que el autor denomina falso universal eurocentrista.
En este apartado, el autor compila los instrumentos que dan vida al articulado de la dudh (o catálogo de instituciones políticas contenidas en esta declaración), así como los derechos emergentes. Primero, desarrolla la evolución de las unidades modulares en dos grandes ciclos: el declaracionista y el constitucionalista, donde despliega el arco histórico evolutivo de los dhu, dando cuenta de los procesos socioculturales producidos en cada periodo analizado, en virtud de los derechos humanos proclamados en los instrumentos normativos. Del ciclo declaracionista, retoma las declaraciones de derechos de Virginia (1776), Francia (1789, 1793, 1848) y la dudh, seguidas por las declaraciones en temas como medio ambiente y pueblos indígenas; del ciclo constitucionalista, la Constitución de México de 1917 (que reforma la de 1857) y la Constitución de Weimar de 1919. Ésta, nos dice el autor, sirve como modelo de la declaración de la onu.
Particularmente, la dudh de 1948, que es como una versión básica de la Constitución de Weimar, surge en una coyuntura de crisis del colonialismo. De este modo, con la propagación de los dhu se pretende universalizar el modelo de civilización desde el eurocentrismo y la comunidad internacional hacia todos los pueblos y naciones del mundo, con un aliento de consenso entre los Estados-nación, en aras de reconstruir los lazos de paz tras el flagelo de la segunda guerra mundial.
Para desmitificar el carácter novedoso de los dhu, el autor demuestra que, en la Baja Edad Media, se corrobora la existencia del derecho al debido proceso en tratados como las Cortes de León y el Pacto de Tubinga, así como los derechos de propiedad, libertad, libre circulación, resistencia contra la opresión y la tiranía, derecho a la vida y derecho a la seguridad. Todos ellos resultan ser borradores textuales de nuestros derechos, incluyendo la Carta de Derechos de los Estados Unidos (Bill of Rights) de 1689.
A partir de la teoría de Luhmann (2010), el autor propone que un derecho es fundamental si y sólo si actúa como resguardo del orden social contra involuciones hacia un orden desdiferenciado, por lo que los dhu constituyen un factor clave en el afirmamiento de las bases de la modernidad. Seguidamente, encontramos el análisis de los treinta artículos de la dudh en función de diversas categorías y variables relacionadas con la tradición, así como el vínculo que aquellos guardan con las declaraciones y constituciones antes mencionadas, donde se corrobora que no hay nada nuevo en este instrumento jurídico internacional.
La declaración de 1948 retoma, copia y pega, los derechos y libertades proclamados más de un siglo atrás. De esta forma se demuestra que la dudh no es un documento progresista e innovador, sino más bien una proclama tradicionalista renovada que, al ser perfectible, da cuenta de la teoría del progresismo de la tradición. Los resultados de este análisis son evaluados con medidas asertivas donde resalta la abundancia de los elementos tradicionales-históricos, lo que muestra un claro predominio de normas jurídicas conservadas en un arco histórico que abarca casi dos siglos —y en algunos casos más—, así como un tinte progresista.
Estos datos el autor los compara con los del historiador Nazario González (2002), lo que lo lleva a la conclusión de que, en efecto, de todas las declaraciones analizadas, la de 1948 no sólo es la menos innovadora, sino que además muestra claros elementos antiprogresistas, como la ausencia del derecho a la rendición de cuentas y a la democracia participativa, la negación de los derechos colectivos, la exclusión de prácticas culturales divergentes de la eurocéntrica, la no prohibición de la violencia de Estado y la no permisión de cuestionarse el sistema de democracia representativa ni los propios derechos humanos.
El último capítulo de la segunda parte del libro nos adentra a la tradición como fundamento de los derechos humanos emergentes, a partir del enfoque tradicionalista progresista que propone el autor. El dinamismo de los dhu viene determinado por la misma onu, pues considera a este instrumento jurídico internacional como un documento vivo.
A partir del Manifiesto de los Derechos Humanos Emergentes (Institut des Drets Humans de Catalunya, 2010), elaborado por un grupo de la sociedad civil organizada y justificado en las necesidades surgidas en la globalización, el autor analiza, en primer término, los derechos que la onu excluyó o dejó pendientes en 1948 y, seguidamente, los que la sociedad reclama, como el derecho a la resistencia contra la opresión y la tiranía, que técnicamente es una institución social tradicional que los movimientos contemporáneos de resistencia han ejercido en sus luchas contra gobiernos nacionales; el derecho a la rendición de cuentas, y los derechos de los pueblos indígenas y minorías nacionales (laguna colmada por la onu desde 2007, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el autor categoriza como derechos de reingreso (re-entry), anteponiendo el sistema jurídico y cultural al país en donde están establecidos).
También abarca el derecho a la paz; el derecho a la insurgencia popular; el derecho a no sufrir los horrores de la guerra en cualquiera de sus manifestaciones, incluidos el terrorismo y la violencia de Estado; el castigo a los genocidios, masacres y crímenes de lesa humanidad; la prohibición de la pena de muerte, y los derechos de reingreso (re-entry) de otras tradiciones culturales familiares, así como otros relacionados con la libertad individual, como la preferencia sexual o cultural; el aborto y otras tradiciones relacionadas con la maternidad; la eutanasia y el suicido asistido; la prostitución como oficio legal; el consumo de drogas; el ocio, y el matrimonio igualitario.
Asimismo, categoriza como nuevas fuerzas de tradición estructural la protección de la sociedad y del Estado a la familia; el medio ambiente sano; agua y saneamiento; el derecho al desarrollo; desarrollo sustentable, entre otros. También analiza las nuevas fuerzas de tradición coyuntural, como la consulta colectiva y el consentimiento informado; la protección de datos personales, entre otros.
Al concluir este apartado aborda el concepto de vulnerabilidad social y revela los temas que ni la onu ni país democrático alguno pone sobre la mesa, a pesar de su gran necesidad en virtud de los acontecimientos reiterados y las formas de convivencia. Éstos son el derecho a la migración y movilidad universal; la renta básica universal; la paridad de género en política; la democracia global, entre otros derechos sociales emergentes.
En la tercera y última parte, el epílogo del libro, el autor responde a la pregunta sobre cuál sería el sistema político ideal para la sociedad contemporánea, a sabiendas de su relativismo sociocultural y de la etapa actual de desarrollo evolutivo inserto en un modelo de gobierno arcaico. Nos propone adentrarnos en el estudio de los derechos humanos bajo el enfoque epistémico “tradicionalista renovado y progresista” y la dialéctica entre tradición y razón, ya que es imposible no ser progresista cuando se trabaja con un ente en plena y constante evolución. Por ello, apuesta por una política tradicionalista progresista, que garantice determinados aspectos, como el orden público, el progreso, la identidad y el bien común social, la estabilidad política y la funcionalidad del sistema.
A modo de conclusión, la obra consta de una hipótesis bien formulada que, bajo la metodología utilizada, los teóricos y teorías estudiadas, así como las ricas y variadas fuentes de consulta empleadas, permiten comprobar que la tradición guarda un peso mayor que el del positivismo y el iusnaturalismo como fundamento de los derechos humanos. Se trata, en suma, de una contribución científica desde la sociológica que nos ayuda a comprender el origen tanto de nuestras actuales instituciones nacionales como del sistema interestatal de las Naciones Unidas.
Referencias
González, N. (2002). Los derechos humanos en la historia. Alfaomega.
Institut des Drets Humans de Catalunya (2010). Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. idhc-huri-age. https://www.idhc.org/es/publicaciones/declaracionuniversal-de-derechos-humanos-emergentes.php
Luhmann, N. (2010). Los derechos fundamentales como institución. Aportación a la sociología política. (J. Torres Nafarrate, trad.). uia/iteso.
Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Resolución 217 a (iii). Proclamada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. https://www.ohchr.org/es/universal-declaration-of-human-rights
Oakeshott, M. (2001). El racionalismo en la política y otros ensayos. fce.